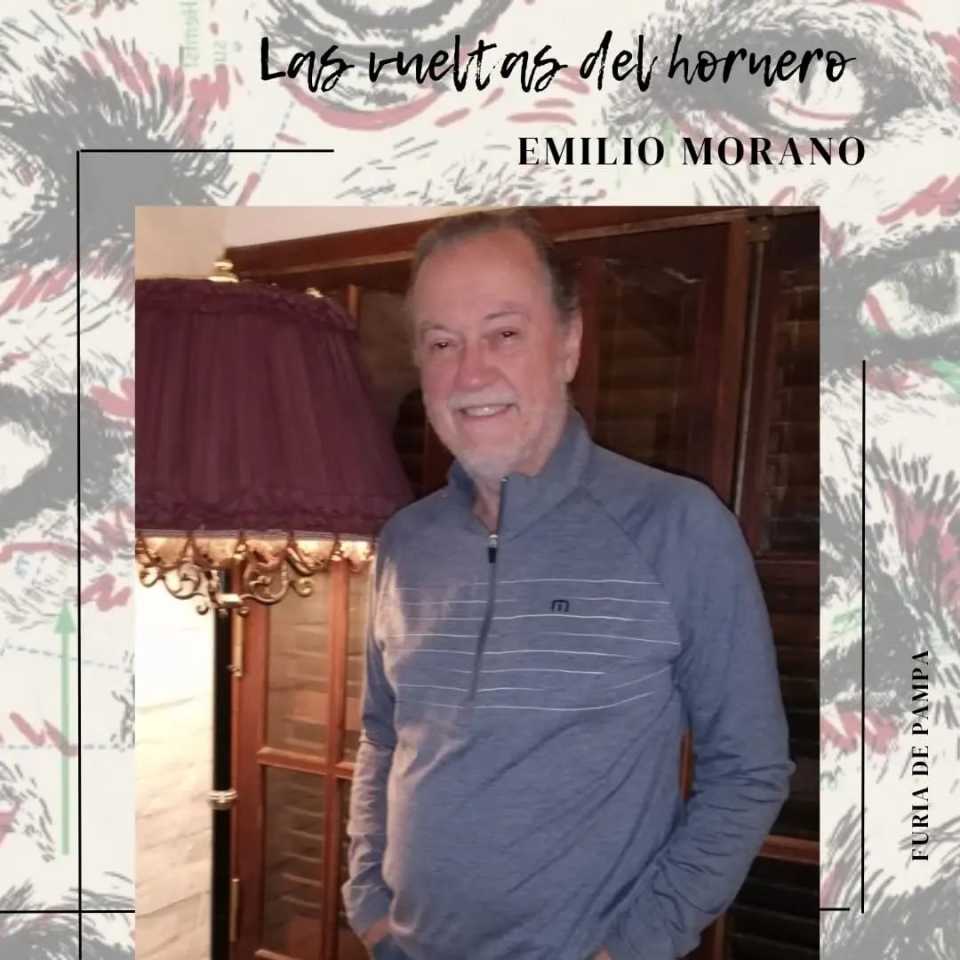«UN BARRILETE EN EL CIELO, UN MAESTRO EN LA TIERRA”
—Homenaje a El Fulano—
Un día como hoy, del año 1953, un barrilete cruzó el cielo. No era un barrilete común, no, porque llevaba atado a su cola un grito de bienvenida, un susurro del destino y un puñado de sueños que todavía no sabían que lo eran. Ese día nació alguien que, con el tiempo, aprendí a llamar «papá», aunque para muchos fue simplemente «el Fulano».
El Fulano tenía las manos llenas de historias. Eran manos de titiritero, de poeta, de sembrador de esperanzas. Con esas manos me enseñó a mirar el mundo, a desmontarlo pieza por pieza, a construirlo de nuevo, más justo, más humano. Me mostró que las verdades de la vida no siempre están en los libros, sino en los silencios, en las risas compartidas, en el barro que mancha pero también une.
Era el Fulano que, en lugar de mapas, me entregó brújulas. Me dijo que el norte está donde la vida te llama, y que si alguna vez me perdía, bastaba con seguir el sonido de las palabras dichas con amor. Fue él quien me mostró que el teatro no es solo un escenario, sino la vida misma, con sus luces y sombras, sus tragedias y comedias.
El Fulano hablaba mucho, y lo hacía con la fuerza de alguien que había vivido intensamente. Pero no era solo la cantidad de palabras lo que importaba, sino su peso, su profundidad, su humanidad. Sus palabras tenían el poder de abrir puertas, de iluminar caminos, de recordarte quién eras incluso en los días más oscuros.
Soy el hijo del Fulano, y esa es una de las certezas más grandes de mi vida. Ser su hijo me enseñó que la grandeza no se mide en fama ni en riquezas, sino en el amor que uno deja sembrado en los demás. Me mostró que, aunque el mundo pueda ser duro y muchas veces injusto, siempre hay espacio para la bondad, para la risa, para un gesto pequeño que haga la diferencia. Ser el hijo del Fulano es un regalo que agradezco todos los días.
Era un explorador de almas y un arquitecto de sueños. Con él aprendí que las pequeñas cosas también son importantes: el aroma de un mate compartido, el sonido del viento entre los árboles, o el eco de una carcajada en una noche de luna llena. En su mundo no había espacio para la indiferencia; cada gesto, por mínimo que fuera, llevaba la huella de su amor por la vida.
Al Fulano no le gustaban las certezas absolutas, porque sabía que la vida es un constante descubrimiento. Me enseñó que las preguntas son más importantes que las respuestas, y que la curiosidad es la mejor compañera para un viajero del tiempo. También me enseñó a mirar hacia el horizonte con los pies bien firmes en la tierra, porque los sueños, decía, solo florecen en la realidad.
Extraño sus consejos, su forma de explicar el mundo con metáforas que olían a café y tabaco. Extraño sus silencios, que decían tanto como sus palabras. Extraño su risa, esa que parecía que podía remendar los días rotos.
Hoy, en este día que lo vio nacer, quiero decirle que sigo caminando con los zapatos que me dejó. Que sigo mirando el mundo con los ojos que me regaló. Que sigo siendo, con todo el orgullo del mundo, el hijo del Fulano.
Y aunque para muchos él fue un hombre de mil nombres –un Alberto, un Tucho, un maestro, un amigo, un soñador– para mí siempre será mi padre, Alberto Ravara.