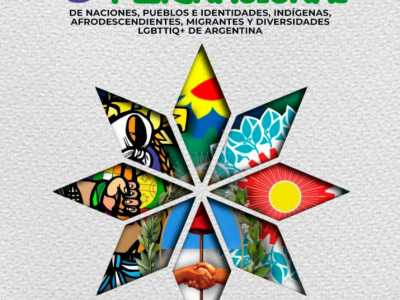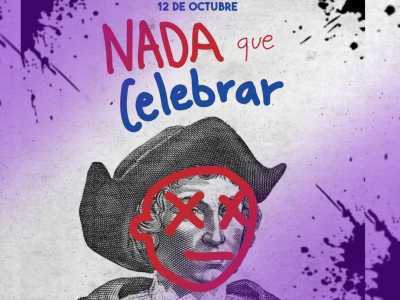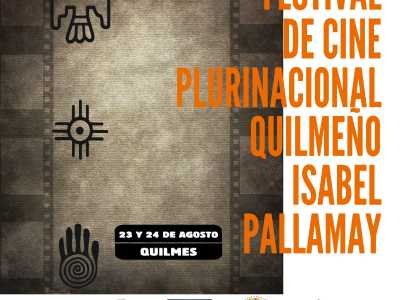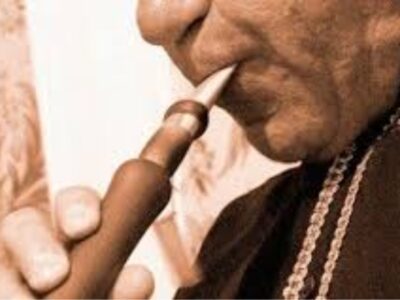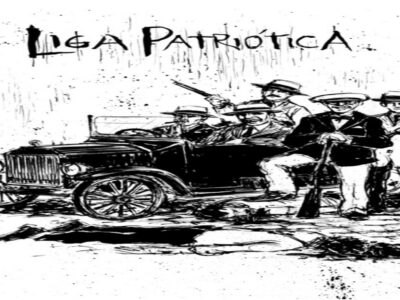Por Carina Carriqueo
Hablar sobre interculturalidad en estos tiempos es hablar de resistencias, de luchas y desafíos en todo el Abya Yala, el mundo de las Primeras Naciones. Esta semana hubo un encuentro de intercambio en el Centro de Prácticas Pedagógicas y Socio Comunitarias de la Universidad Nacional de San Luis. Fueron varias comunidades de varios países que se propusieron reivindicar sus luchas en la publicación de un libro con sus testimonios. Contar sobre la perseverancia en hacer valer la identidad, en contextos donde la violencia política pone permanentemente palos en la rueda. Contar distintas visiones, una variante de iniciativas impulsadas por ellos mismos en sus territorios y de qué forma trabajan para que la interculturalidad sea un hecho real.
Una de esas voces fue el longko Oscar Farías, quien está al frente de la cátedra de Pueblos Originarios en la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense, Junín y pertenece a la comunidad Nahuel Payún. Farías habló sobre las democracias temporales como diferentes procesos, el que más ha tenido continuidad es el de estos últimos cuarenta años. “No podemos ocultar, tapar, lo que fueron los procesos anteriores, eso que llaman conquista del desierto y por el que todavía no se ha llevado adelante una reparación histórica”.
Con respecto a la interculturalidad contó que, en la provincia de Buenos Aires, como comunidad y junto a la Universidad, impulsan hace ya varios la institucionalización de la bandera mapuche-tehuelche. En varias localidades bonaerenses ya se ve flamear la wenufoye. Todos los martes, a él se le permite dar una clase en una escuela rural donde los estudiantes son todos mapuches. Ese día, todos comparten los conocimientos que traen desde la casa, ademas de hacer énfasis en el modo de ver la vida que tiene su nación y el valor de su propia historia. La cosmovisión mapuche-tehuelche como pilar fundamental de la identidad, la importancia del idioma y las hierbas medicinales que se pueden encontrar en el campo.
El encuentro, vía zoom, fue internacional, con la intención de unificar las luchas de los pueblos originarios en Latinoamérica. Una voz fue la de Miguel Angel Oxlaj Cúmez, de la nación maya de Guatemala, escritor y gestor literario, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabaja, como tantos, en la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación e Integra PEN Guatemala. A la hora de hablar sobre interculturalidad sostiene que Guatemala se dice un país multicultural, multilingüe y multi-étnico, pero nada de eso se ejerce. “Somos el cincuenta por ciento de la población del país, descendientes de mayas, incas o africanos, sin embargo, no existe una voluntad política que nos permita sentirnos parte, no podemos sentir que coexistimos en un mundo globalizado”.
En Guatemala, como en otros países del hermisferio, la interculturalidad real está lejos, no es un país inclusivo y Oxlaj cree que el concepto es solo un concepto moderno utilizado por los gobiernos que ni siquiera quieren tener un diálogo horizontal con las Primeras Naciones. “Nuestras luchas son en defensa de la tierra y nuestra relación con ella, pero son muchas las cosas que defendemos al mismo tiempo. Somos un millón doscientos mil mayas que vivimos en un país que nos ha fragmentado, nos debilita, nos agrede”.
El mismo panorama contó Edgar Pérez Ríos, comunero zapoteco del sur de Oaxaca, México. Coincide en que las luchas en su tierra son contra las mineras y el gran capitalismo que está trastocando la madre tierra con el extractivismo. “En estos momentos, salir del academicismo y escribir la oralidad es hablar desde los sentimientos, darle voz a los que luchan desde el territorio y lo cuentan con los recursos que tienen y como pueden. Nuestro idioma está en proceso de desplazamiento porque México, si bien tiene un gobierno de izquierda, no respeta el modelo pedagógico impulsado por maestros indígenas, solo se implementa la educación desde una interculturalidad impuesta por el estado. La interculturalidad debe ser ejercida con memoria, no sirve ser interculturales hoy y mañana, porque ganó mi partido político, dejar de serlo”.
El debate sobre la actualidad tuvo también la palabra de Seilla Pérez, investigadora y educadora guaraní, guardiana de semillas madres de su comunidad en Tartagal, de Salta. Para Pérez, las realidades son parecidas en todos lados. “La interculturalidad debe ser construida como un gran tejido de memoria desde las bases territoriales. Las universidades públicas son en muchos lugares las aliadas”. Pérez se desempeña como docente en el territorio wichí. Contó que la comunidad donde trabaja creó un proyecto de política educativa mediante una tecnicatura superior en enfermería intercultural bilingüe. “En el camino de las luchas colectivas somos parte de un entorno que vive en medio del negacionismo, la discriminación, el racismo, el despojo, y a pesar de todas estas violaciones seguimos defendiendo nuestra lengua, revitalizándola. Son catorce pueblos que habitan esta provincia y la interculturalidad muchas veces se queda en palabras. Muchas veces escucho a personas que dicen que reconstruir la interculturalidad y yo les digo ¿qué vamos a reconstruir si nunca se construyó?”
Cipriana Palomo, o Nolé en su lengua pilagá, representante del Consejo de Mujeres en el Triunvirato de la Federación del Pueblo Pilagá, vive en la comunidad en Pozo del Tigre, Formosa. Sobre la interculturalidad destacó que es difícil la participación del aborigen. Aunque hay una educación bilingüe y bicultural pionera en la provincia, el sistema no permite que los maestros indígenas puedan tener horas en los colegios, escribir y leer el idioma pilagá con los niños. Nolé recuerda que existen actualmente cuatro etnias en el territorio y que con el tiempo la parte cultural se convirtió en algo más folclórico porque en la realidad no se aplica. «Nunca hubo una participación concreta».
En cuanto a la salud, dependen mucho del monte, donde encuentran las hierbas medicinales, pero ahora a causa del desmonte se están extinguiendo algunas especies esenciales para la medicina pilagá. “No hay una protección del medioambiente que favorezca la preservación de nuestra medicina. Antes teníamos parteras que ayudaban a las madres para que tengan sus bebés, tenían una gran sabiduría, ahora solo podemos dar a luz en el hospital. La burocracia nos obliga a tener que tener sí o sí una ficha sobre nosotros ahí. Al final, nos dicen que aquí la mayoría de las mujeres que han sido madres tienen presión alta y a todas se les ha practicado la cesárea ¿por qué será? ¿será por la alimentación? ¿Por qué tantos cambios en nuestra salud?” En cuanto a la educación intercultural se ha perdido la posibilidad de que a los educadores los elija la misma comunidad, por toda su sabiduría que podía transmitir a los niño. Ahora, son los punteros políticos los que deciden de qué manera se hace y deciden quién trabaja y quién no”.
Oscar Campos y Ana Palma, referentes de la comunidad huarpe Palma Ayaime, están abocados a la enseñanza de la cosmovisión en establecimientos escolares y la transmisión de la culinaria huarpe. Sostienen que “muchas veces nos preguntan ¿dónde tienen ustedes la comunidad? ¿en qué lugar físico?, a lo que respondemos acá nomás, en la ciudad de San Luis, en estos territorios. Y se asombran, te miran como si eso no fuera posible, pero somos originarios en cualquier sitio donde nos encontremos”. A falta de tierra, se las ingenian para recolectar el algarrobo a los costados de los caminos, la jarilla entre otras plantas y frutos para poder elaborar sus productos. “Cuesta mucho hacer comprender que no somos parte del pasado, que pese a los genocidios que sufrimos y venimos sufriendo, estamos acá, seguimos vivos, en la ciudad, en el campo, en los ríos”. Orgullosos de ese legado y a pesar de un presente políticamente complejo, la ciudad se ve hoy alborotada porque es la primera vez que van a celebrar el solsticio, el wiñoy tripantu. Acompañado de hermanos de otras naciones, hoy celebran la fuerza para resistir y trabajar para lograr algún día una interculturalidad fehaciente.
Muchas voces, aparecen los mismos problemas a la hora de hablar sobre la real implementación de la interculturalidad en Latinoamérica. En el libro hay testimonios de Ana Palma, Oscar Campos, Adolfo Montero, Crescencia Cruz Pascual, Eulogio Corvalán del pueblo nivaĉle, Gloria Albertina García, de Honduras, Carina Carriqueo, Hugo Adrián Morales e Ipolito Zuñiga del pueblo lenca de Honduras, Itati Arce, Joice Barbosa Becerra, Niltie Calderón Toledo del pueblo binnizá, Oscar Farías de la comunidad Nahuel Payún de Junín, Buenos Aires, Sergio Gómez y Ya Umuk de la comunidad huarpe Pinkanta.
Este nuevo ciclo natural que comienza hoy con el solsticio de invierno, es celebrado por las Primeras Naciones del Abya Yala con gran orgullo y un gran sentido de unidad. Con este nuevo sol, uno siente que este granito de arena, escrito desde las raices y gracias a la memoria que no se ha perdido, puede ser parte para dar comienzo para construir una interculturalidad sincera.
El libro Interculturalidad Critica y democracia, Resistencias, luchas y desafios de los Pueblos Originarios en la actualidad, se pudo concretar gracias al trabajo de los profesores Hugo Adrian Morales, Sergio Gómez, Itati Arce, Luciana Melto y Gabriela Luciano. Se puede descargar gratis en www.neu.unsl.edu.ar.

Hoy podes contribuir por una comunicación patriótica y popular.
con $5.000, o $10.000 o tal vez con $ 20.000,00
Mensaje al Whatsapp, 11 21 57 56 57
Alias para colaboración : JUNIN.53 Nombre del titular: Héctor Omar Pellizzi-
PIX para colaboração : 44003986415 R$5 – R$ 10 – R$ 20
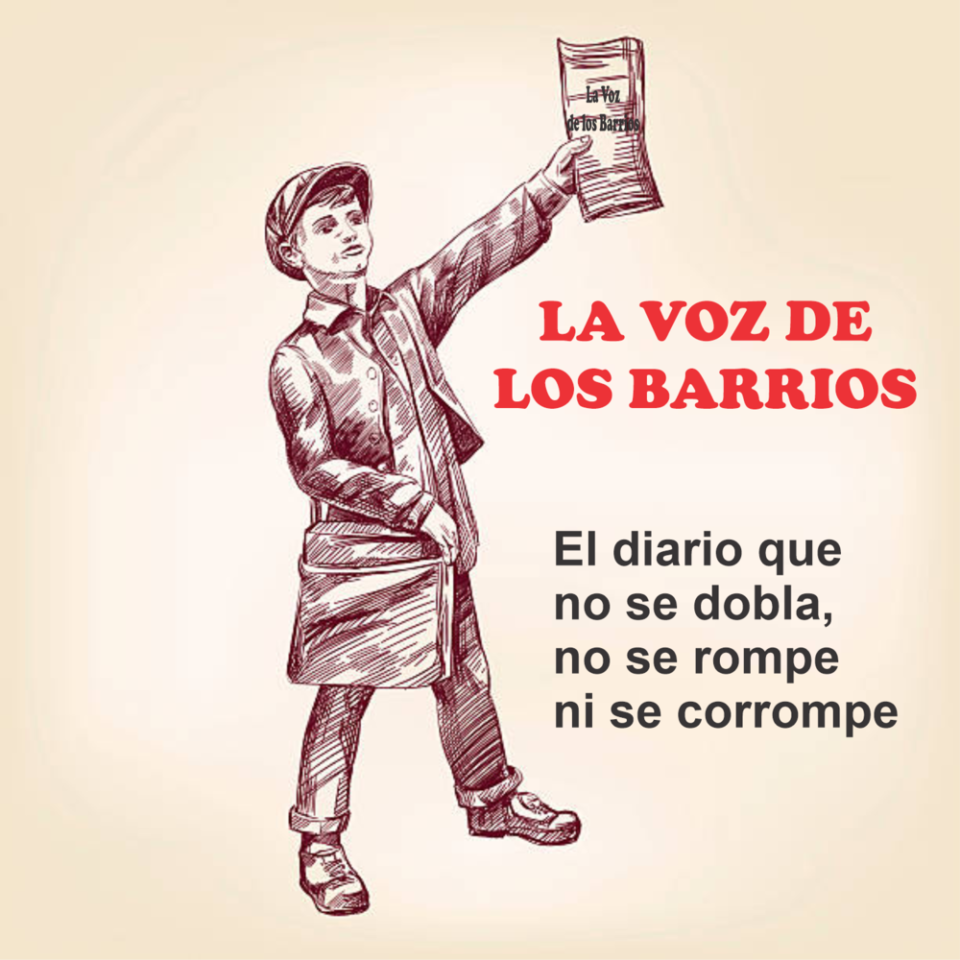
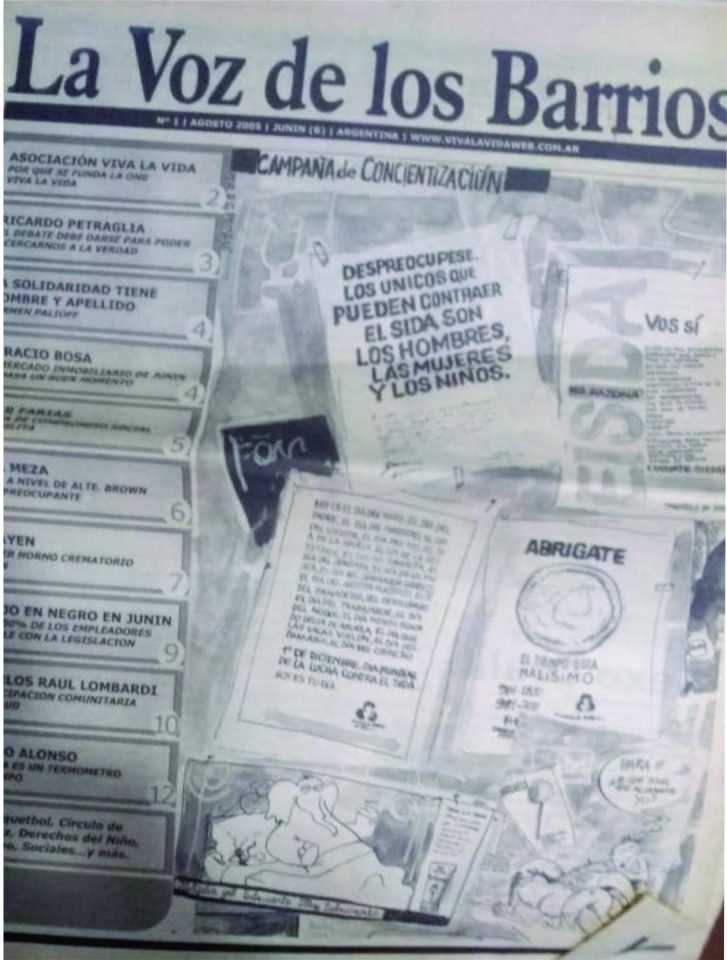
El primer número (Diseño de Romina Paesani)
AMIGOS DE LA VOZ DE LOS BARRIOS

Eduardo Martins

Edgardo Anibal Cava

Dalva

Edú de la parrilla Matheu
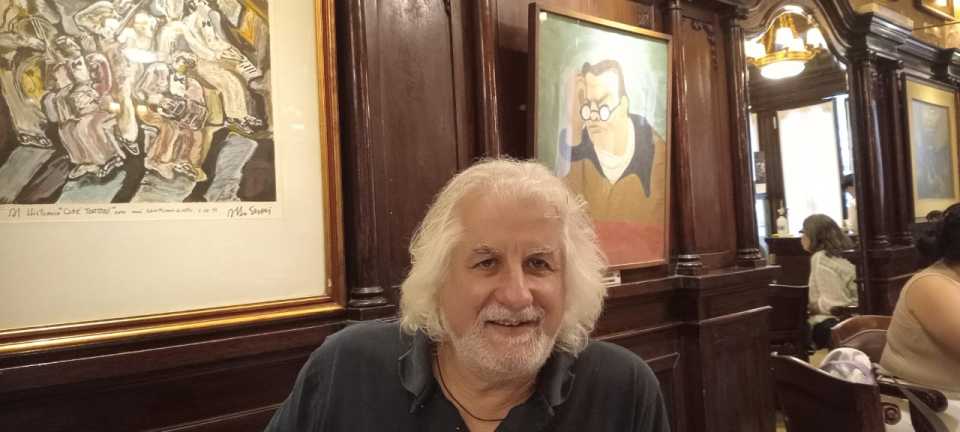
Gustavo Pirich combatiente de Malvinas

Club Bohemios

Ricardo Solé y Natalia Noguera

Juanito Cruz de «Que sea Rock»

Rosita Elías

Daniel Cano

Edgardo Barrionuevo

Alejandra Bosa

Andrés Russo

Gabriela y Marcelo Reichnshammer

Mauro Héctor Fernández
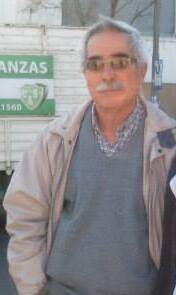
Reinaldo Echevarría
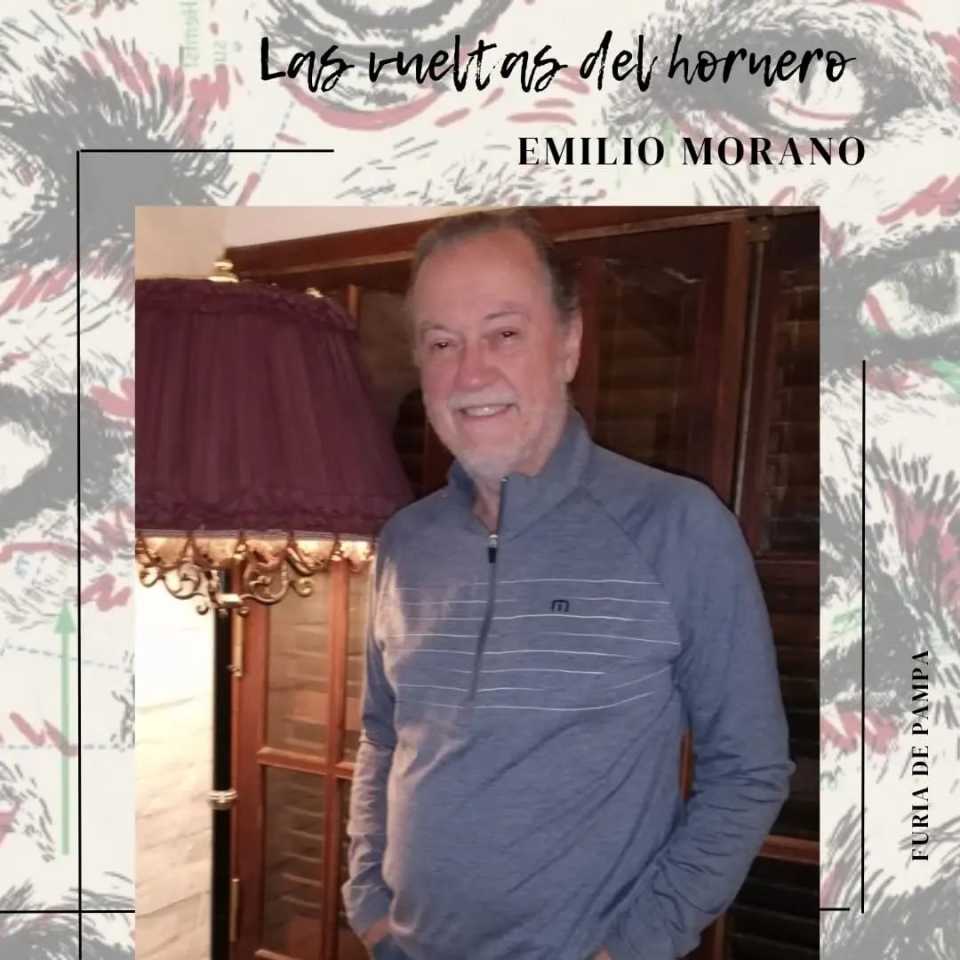
Lito Morano

@hogardespegateconjesus

Fabián Samudio

María Victoria y Waldemar Palavecino

Sandra y Lautaro

Coti y Romina Paesani

Karina Beltrán

José Benjamín Ragone
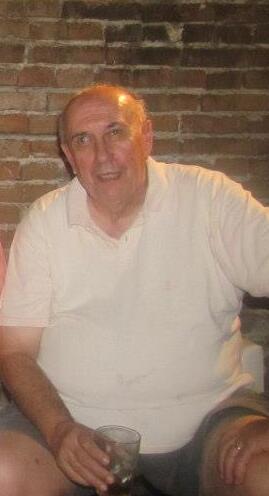
Ruben Mario Scorsetti

Raquel Márquez
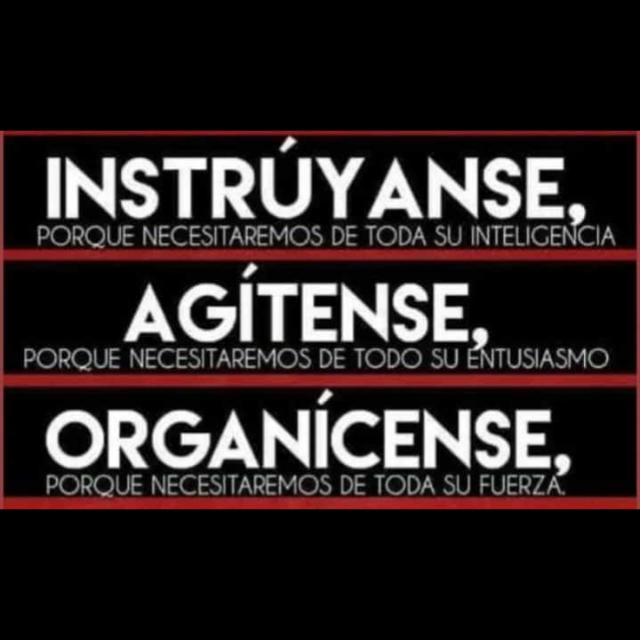
Juana Villa 21/14
Amancai

Jorge Micheref

Club Catalinas Sur

Laura Vellaco

Mirta Fosco

Julieta Caggiano

Eduardo Kozanlián

Hotel DaDa

Francina Sierra

Oscar Farias

Horacio Bosa
.

Andrés Lablunda

Sonia Nuñez

Juan Perita Longhi

Armando Tisera

Mauricio Benítez

Susana Boguey

Carlos Dalprá

Rosana Morando

Miguel Saita

Ediciones de Las Tres Lagunas
Luis Chami
COLABORADORES DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO

Eduardo Donatelli, Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Junín

Abel Bueno – La Bancaria – Junín

Federico Melo – Sindicato Empleados de Comercio – Junín

Roxana Farias – S.U.P.P.A.J – Junín

Carlos Rodríguez -SMATA

Juan Speroni – Sindicato Argentino de Obreros Navales – CABA

Andrés Mansilla – SATSAID -Junín

Carlos Minucci: Asociación del Personal Superior de las Empresas de Energía Eléctrica – CABA

Gabriel Saudán . Sindicato Municipales – Junín

Joaquin Peralta UOM -Junín

Silvia Velazco SUTEBA – Junín

Anibal Torreta: Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires

Héctor Azil – ATSA- Junín

José García – Unión Ferroviaria Junín

Héctor Amichetti -Federación Gráfica Bonaerense