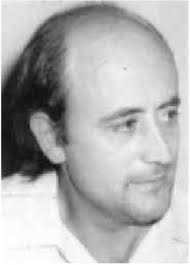
El Beto era un muchacho que se levantaba a las cinco de la mañana y trabajaba ocho horas corridas. Después tiraba la ropa de trabajo, se lavaba las manos y se convertía en el más genial de los actores.
Podía transformarse en un mago inigualable, como aquella noche en que sacó tantas estrellas de su galera que todos los niños del barrio durmieron un sueño de universos, o podía convertirse en un payaso tan cómico, que nadie se daba cuenta de la tristeza de sus ojos.
El Beto manejaba los títeres con tanta sabiduría que a la misma vez, era un rey, un bufón y una princesa.
Era una ciudad entera, una sonrisa permanente en el corazón de los chicos…
Se vestía de gaucho, viejo y sabio, contaba historias increíbles, maravillosas, tan conmovedoras, que los terciopelos de las rosas se abrían y deshojaban su perfume de pétalos.
Un gesto suyo y los bichitos de luz iluminaban un paisaje de ciruelos. Otro más y miles de muñecas y carritos bolilleros desfilaban por las veredas de las calles pobres.
El Beto era tan simple, que los gorriones se le metían en los bolsillos para comerle las miguitas de pan.
Un día se durmió balanceándose en una hamaca paraguaya, entonces los grillos aprovecharon y le colgaron serpentinas en el pensamiento. Fue así que se vieron infinidades de hombres azules caminando entre los árboles… Las campanas sonaban colores verdes y las palomas del campanario tenían poesías de amor en el mensaje de sus anillos.
Las nubes formaban colchones de espumas para que las estrellas hicieran piruetas sin peligro y el arco iris era un tobogán gigante para los pichones de águilas. Un sendero de hormigas dibujaba una cicatriz en el costado de los canteros y Blanca Nieves y el Caballero navegaban racimos de naranjos.
Cuando despertó, vio que el mar le había dejado tantos caracoles, que el lugar le pareció una isla encantada por Neptuno.
El Beto también soñaba despierto, soñaba con el mundo mágico del último discurso de Charles Chaplin. Un mundo sin países, gobernado por niños y globos de colores…
Tal vez fue por eso que un día llegaron los lagartos con sus escamas viscosas y exhalando bocanadas de fuego le incendiaron el corazón.
Tal vez fue porque él quería hombres libres comiendo tortas de crema con nueces, que los demonios con sus colas de cerdo lo hicieron desaparecer para siempre.
Ya no lo vamos a ver más pintándose la nariz de payaso, ni sacando conejos de su galera, ni contando bellas historias, ni manejando los títeres de trapos.
Apenas nos quedan algunos versos de un poema oculto bajo las frágiles luces de una ciudad con miedo…
Héctor Pellizzi





















