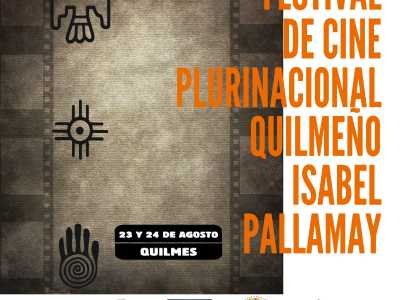El avance pretendidamente civilizatorio sobre los pueblos originarios no fue sólo una cuestión territorial, como recuerdan los crudos acontecimientos de Napalpí, en la actual provincia de Chaco, hace casi cien años. También se trató de la domesticación de sus cuerpos indómitos para ponerlos a disposición como fuerza de trabajo para el desarrollo, incipiente y disfuncional, del capitalismo local en tiempos del Centenario.
Por Diana Lenton*
El avance sobre los territorios indígenas se acompañó con el avance sobre los cuerpos.
Las invasiones militares a los últimos territorios autónomos de los pueblos originarios en la actual geografía argentina, en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, tuvieron como correlato la expulsión de miles de sus pobladores. Las personas y grupos expulsados fueron sometidos a diferentes prácticas de privación de la libertad, trabajo forzado, incorporación compulsiva al ejército vencedor, separación de sus integrantes, apropiación y tráfico de niños y adultos, exposición al hambre, la enfermedad y el deterioro físico y mental, privación de su identidad e imposición compulsiva de las marcas culturales del sector hegemónico.
A la violencia militar con su carga de muerte y destrucción en el terreno local, se sumó entonces el conjunto de prácticas genocidas que le siguió como respuesta a la pregunta repetidamente enunciada por los gobiernos: “qué hacer con los indios que se traen de la frontera”. Las respuestas fueron dirigidas por las necesidades de las nuevas agroindustrias, que combinadas con los requerimientos geopolíticos se impusieron como destinos positivos para las poblaciones que debían ser aún civilizadas, previo despojo de todo rastro de cultura, conciencia y autonomía “salvaje”.

Algunas ciudades, como Río Cuarto, Carmen de Patagones, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Rosario funcionaron como centros receptores y distribuidores de indígenas prisioneros. Se establecieron campos de concentración y redistribución de individuos o familias en Martín García, Valcheta, Puan y otras localidades.
Mientras otros aspectos de la represión de la disidencia indígena eran silenciados o simplemente no eran visibles desde las grandes ciudades, el reparto de indios prisioneros, una práctica especialmente urbana y que generaba cierta sensibilidad por el involucramiento evidente de mujeres y niños, fue públicamente comentado, justificado o denunciado, al mismo tiempo que se realizaba.
Por un lado, el gobierno nacional y los legisladores oficialistas, y algunos militares e intelectuales adictos cuantificaban los “indios repartidos” para incidir positivamente en un debate más amplio sobre la legitimidad y más aún, la rentabilidad de las operaciones militares contra los grupos aún autónomos.
En 1881, el Teniente Rohde hacía una digresión en un parte militar para explicitar su teoría sobre la buena política para con los indígenas:
“Para convertir a los indios en trabajadores (única condición bajo la cual pueden reclamar derecho de existencia) es menester desacostumbrarlos con un rigor inexorable y continuo de su vida de jinetes errantes, y obligarles á trabajar” (sic)[1] .
En esta expresión se observa que el interés económico está ligado al poder de decidir sobre el derecho a la vida de quienes habían sido expropiados de sus tierras y de sus propios cuerpos. Efectivamente, durante las últimas décadas del siglo XIX el reparto de indígenas prisioneros excedió claramente una consideración economicista acerca de la forma de amortizar el gasto militar, para tratarse de una acción de carácter propiamente político dirigida a exhibir el poder del estado sobre los cuerpos en toda su magnitud.
En una carta al Gobernador de Tucumán, el entonces ministro Roca enfatizaba la necesidad de “diseminar” a las familias entre los establecimientos para que perdieran “hasta el lenguaje nativo como instrumento inútil”[2].
La llamada Generación del 80, la “organizadora” de la Nación, aplicó una política de terror que, para los indígenas, significó la desaparición de personas junto con los asesinatos, las torturas, el sometimiento al hambre y a la servidumbre. Si bien el reparto y la utilización de la fuerza de trabajo de presos y prisioneros de guerra en forma discrecional por los vencedores era una práctica común, a partir de 1870 el reparto se comenzó a plantear no sólo en referencia a los varones en edad militar y productiva, sino en referencia al conjunto de la sociedad indígena, que debió primero ser desestructurada para poder ser capitalizada como fuerza laboral.
Las acciones que hoy llamamos genocidas ya eran definidas como criminales o abusivas contemporáneamente a los avances sobre los territorios.
En 1884 el presidente Julio A. Roca envió al Congreso Nacional un proyecto para que se autorizara el avance militar sobre el “desierto” del Norte del país, poblado por quienes genéricamente eran llamados “tobas, matacos y guaycurúes”, sobre el modelo de lo que había sido la “feliz experiencia” en la Pampa y la Patagonia. En ese momento, el senador bonaerense Aristóbulo del Valle expresó lo que buena parte de la opinión pública observaba:
“Hemos reproducido las escenas bárbaras, -no tienen otro nombre- las escenas bárbaras de que ha sido teatro el mundo, mientras ha existido el comercio civil de los esclavos. Hemos tomado familias de los indios salvajes, las hemos traído a este centro de civilización, donde todos los derechos parece que debieran encontrar garantías, y no hemos respetado en estas familias ninguno de los derechos que pertenecen, no ya al hombre civilizado, sino al ser humano: al hombre lo hemos esclavizado; a la mujer la hemos prostituido; al niño lo hemos arrancado del seno de la madre; al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte; en una palabra, hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre (…)”[3].
Si bien desde hacía décadas era un hecho común la presencia de “destinados” chaqueños en obrajes y en obras como la construcción de vías de ferrocarril, la intensificación de las campañas militares en la frontera norte a partir de 1884 coincidió dramáticamente con
la llegada masiva de familias “tobas y matacas” a las ciudades y establecimientos del norte del país, tal como había ocurrido con los “pampas y ranqueles” ante el avance en la frontera sur. A pesar de las críticas que se repetían en la prensa y los recintos, la revisión de las fuentes periodísticas demuestra la continuidad de la política de distribución.
Se registran también numerosos intentos de fuga, que no suelen tener un buen fin.
“Entre la tropa que ha llegado ahora vienen muchas mujeres y niños. Una de éstas con su hijo en brazos se ha caído o se ha arrojado del tren, creyendo tal vez poder encontrar su salvación en la fuga, y lo único que ha encontrado es la muerte”.
El mismo diario continuaba su reflexión:
“¿Cuántos indios quedan en los ingenios de los que se repartieron en años anteriores? Casi ninguno. Los que no han perecido en el rudo trabajo a cuyo peso no están acostumbrados, han huido tomando otra vez el camino del desierto. Largas y dolorosas historias se han referido de la permanencia de los salvajes entre nosotros, hasta que la desaparición de todos ellos ha terminado su martirio” (La Razón 29/10/1885).
Las Reducciones Civiles de Indios consolidaron el sistema de trabajo forzado de indígenas
En 1911, en el marco del último avance militar sobre los grupos que permanecían autónomos en la región chaqueña, se fundó la Reducción de Napalpí, primera de un conjunto de reducciones estatales. Con ello se completaba una tendencia que había adquirido mayor impulso en un contexto favorable al desarrollo de la industria algodonera, entre otros recursos locales.

Las reducciones civiles tuvieron un carácter expresamente concentracionario y especializado en la explotación laboral desde sus comienzos, más allá de ciertas declaraciones que aducían objetivos de protección y “reeducación” de las familias originarias. En total fueron cuatro las reducciones indígenas estatales (Napalpí en Chaco, y Francisco Javier Muñiz, Bartolomé de las Casas y Florentino Ameghino en Formosa), que representaban, además, un intento por parte del estado laico de controlar un campo tradicionalmente cedido a las iglesias. En todos los casos, funcionaron como dispositivos altamente eficaces para la desestructuración violenta de la sociedad originaria y su reorganización como fuerza de trabajo, en condiciones asimilables a la esclavitud. La memoria social de los pueblos Qom, Moqoit, Wichí y Pilagá, principales afectados por la política reduccional, se configura como trauma no sólo en torno a la narrativa de las masacres y represiones periódicas, sino en relación al propio sistema de sobreexplotación y sus efectos en la planificada deshumanización de sus víctimas.
La actitud rebelde de quienes se negaron a ser objeto de explotación ilimitada detonó como respuesta su exterminio, no sólo para evitar que cundiera el ejemplo, sino porque al limitarse las posibilidades de su explotación, su vida, su misma existencia, perdían razón de ser en el plan que se había diseñado para ellos. Las principales masacres aun hoy recordadas entre los pueblos originarios del NEA (Napalpí, Zapallar, La Bomba, entre otras) tuvieron relación directa con las reducciones y con la represión de la resistencia de los pueblos a la esclavitud y la sobreexplotación. En todos los casos, la masacre fue precedida por anuncios periodísticos de malones inminentes que crearon las condiciones para la impunidad. Y en todos, se verifica además la responsabilidad estatal en la planificación y ejecución, y más aún, en la sistematización del silencio y el ocultamiento posterior.
La masacre de Napalpí, iniciada el 19 de julio de 1924 durante la presidencia de Alvear -y prolongada durante más de un mes con la salvaje persecución de los sobrevivientes de los pueblos Qom y Moqoit-, fue de todas ellas la que más repercusión contemporánea obtuvo, debido a las denuncias realizadas en la Cámara de Diputados de la Nación por la bancada socialista, que dieron lugar a la creación de una comisión investigadora y de un sumario judicial. Durante los debates, el diputado Francisco Pérez Leirós recordó y leyó aquel discurso de Aristóbulo del Valle que citamos más arriba, para señalar que en cuatro décadas la política para con los indígenas no había cambiado y seguía siendo ante todo una política de explotación y muerte[4].
La creación de las reducciones, publicitada como política de protección de los trabajadores indígenas, resultó, en efecto, en la centralización y estatización del sistema de trabajo forzado que cuatro décadas antes los gobiernos de la generación del 80 habían administrado indirectamente a través del reparto a los privados.
Junto a la arbitrariedad y a las contradicciones de la metodología del reparto, se hizo visible la existencia de un sistema de extensión nacional de concentración y tráfico de personas que no se detuvo con los cambios administrativos y que periódicamente produjo resistencias y represiones.
Las condiciones anómalas de existencia, el aislamiento y las posibilidades extremas de represión y violencia estatal sugieren la continuidad de la política concentracionaria, en tanto los trabajadores no dejaban de ser prisioneros.
La trascendencia del Juicio por la Verdad
Entre el 19 de abril y el 19 de mayo de este año se realizaron las audiencias públicas del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, iniciado en 2014 por el fiscal ad hoc Diego Vigay, de la Fiscalía Federal en Causas de Lesa Humanidad de la provincia del Chaco. Este juicio, pensado para devolver el derecho a la verdad a los pueblos Qom y Moqoit aun ante la imposibilidad de condenar a personas individuales por el tiempo transcurrido, fue motorizado por las organizaciones y las autoridades de dichos pueblos, como una manera de reparar y sanar las heridas. En efecto, consideramos que si bien las consecuencias del genocidio perduran hasta la actualidad, se puede trabajar para comenzar a romper con la maquinaria negacionista.
La cultura política establecida a partir del avance militar sobre los territorios indígenas representó un proyecto genocida, más allá de la diversidad de historias y situaciones atribuibles a contextos específicos y a la arbitrariedad reservada en el propio sistema para las decisiones individuales de los mandos militares y políticos.
El olvido planificado ejercido por el Estado genocida a lo largo de las generaciones implicó para las víctimas directas la invisibilización y estigmatización, y para el resto de la ciudadanía, la ignorancia sobre su historia y sus raíces.

Todos los genocidios tienen al menos 3 etapas: la de la preparación de los recursos simbólicos y materiales que lo harán posible (estigmatización, “discursos de odio”, aislamiento), la de la ejecución, y la de realización simbólica, que es aquella en la que se reciclan y sostienen los recursos materiales y simbólicos que lo permitieron en el pasado (negacionismo, racismo, y condiciones materiales de existencia que impiden a las víctimas gestionar una superación). Por eso el derecho a la verdad no tiene que ver sólo con el conocimiento de lo que sucedió en el pasado, sino que incide en el presente y el futuro al atacar los elementos que sostienen la posibilidad de repetición.
La etapa de la realización simbólica puede muy rápidamente convertirse en la de preparación de un nuevo genocidio. Para cortar el círculo vicioso, es imprescindible la decisión política de incidir en el negacionismo y el olvido.
El 19 de mayo la Jueza Federal Zunilda Niremperger sentenció el reconocimiento de la validez de los testimonios aportados por fiscalía y querellas, y del crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso social genocida por parte del estado nacional contra los pueblos Qom y Moqoit. También, estipuló modalidades de reparación simbólica y material.
El juicio tuvo, en mi opinión, un saldo auspicioso. Es un antecedente único cuyo impacto en las posibilidades de realización de acciones judiciales similares por parte de otros pueblos originarios, y en el reordenamiento de las relaciones entre distintos actores políticos aún no podemos dimensionar. En principio, el pasado 2 de julio ya hubo una sentencia en la misma provincia, que toma este Juicio por la Verdad como precedente para la definición del genocidio y la violencia política regional en clave histórica.
*Diana Lenton es doctora en Antropología, docente de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) e integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena.
Texto publicado en “Haroldo” la revista del Conti.